Dr. Eloy García
Catedrático de Derecho Constitucional Universidad de Vigo
Habitualmente se viene atribuyendo a la República de Weimar y a la Constitución alemana de 11 de agosto de 1919 que la hizo posible, el importante logro de haber impulsado en Europa la emergencia histórica del Estado Social y Democrático de Derecho. Más precisamente se suele localizar de manera concreta su definición conceptual en la obra de Herman Heller que, consciente de la insostenible tensión que en los años veinte y treinta del pasado siglo oponía a las viejas doctrinas liberales con las nuevas propuestas socialistas y fascistas, señalaría como única alternativa capaz de conferir estabilidad a la vida social, la edificación de un Estado guiado en términos políticos por el postulado de la democracia y preocupado por dirigir su acción a la superación de las injusticias estructurales que en la vida social generaban las ideas de mercado y de libre competencia.
Aun cuando es cierto que las grandes construcciones teóricas de los autores de Weimar estuvieron ligadas al prestigio de una fórmula de organización política y de acción administrativa, que alcanzaría un enorme éxito en la consecución de la estabilización política de la Europa occidental que seguiría a la segunda Guerra Mundial, no lo es menos que las verdaderas raíces y antecedentes genealógicos de la democracia política europea se sitúan en un tiempo histórico anterior que ha suscitado escaso interés entre los estudiosos del constitucionalismo. Me refiero a la IIIª. República francesa, una experiencia histórico-constitucional que a pesar de que no aparece referida de manera expresa en ninguno de los influyentes ensayos que contribuyeron a prefigurar los trazos de la democracia constitucional española ( a título de ejemplo, en el precursor trabajo de Elías Díaz Estado de Derecho y Sociedad Democrática o n el conocido libro de Manuel García Pelayo Las Transformaciones del Estado Contemporáneo), se encuentra, sin ninguna duda, en los antecedentes directos
que obraron en configuración de la propia democracia weimariana.
La IIIª. República francesa, como señalara François Furet, fue el resultado del largo proceso de evolución y de deglución interno por la sociedad gala, del trauma de la Revolución y el conflicto civil que ésta trajo consigo. La derrota militar de Sedan (1870) supuso el fin del IIº. Imperio napoleónico y la instauración de un régimen político de equilibrio entre las dos naciones enfrentadas desde 1789. Y en este punto la debilidad exterior e interior que acompañó al nacimiento de la IIIª. Republica terminó siendo posiblemente la clave secreta de su definitiva consolidación. Por un lado, la potencial amenaza de la rampante fuerza militar alemana que se haría realidad en 1914, obligó a un alerta permanente contra el enemigo exterior que haciendo buenas las tesis de Otto Hinzte sobre la configuración constitucional de los Estados a resultas de la presión exterior (“staatsbildung”), tuvo como resultado un Estado sólidamente asentado sobre los supuestos tradicionales inherentes a la idea weberiana de poder. Pero además y desde su perspectiva interna, la IIIº.
República fue el momento de maduración de un discurso republicano que en la tradición europea desde Constant y Tocqueville parecía haberse eclipsado para siempre.
Hoy, cuando tras el enorme impacto producido por los debeladores trabajos que en los años setenta del pasado siglo dedicaron los historiadores del pensamiento ingleses y americanos al estudio de la evolución del discurso republicano en el mundo anglosajón, parece haberse vuelto obligado centrar la tradición republicana en el mundo que acaba con la Constitución norteamericana de 1787, dónde tuvo lugar aquello que en su formidable libro Wood llama “el fin de la política clásica”.
En apariencia, nada tiene que decir al respeto la realidad europea, todo quiere indicar que el continente permaneció ajeno a la tradición republicana. Sin embargo, en el terreno del pensamiento las cosas no discurrieron de ese modo.
En este sentido, no sería difícil construir un libro que al estilo de Bailyn rastreara los orígenes intelectuales de la IIIª República francesa. En él tendrían que recogerse además de las aportaciones de Prévost-Paradol y Laboulaye la obra silenciosa de todos aquellos que entorno al <affaire Dreyfus> y sus consecuencias contribuyeron a articular la idea de república en la Francia de finales del siglo XIX.
En verdad en la construcción de esa nueva tradición republicana, que nada tuvo que ver con el discurso republicano anglosajón, confluyeron dos aportaciones u órdenes de preocupaciones muy diferentes: el laicismo y los servicios públicos.
En relación con la primera, el laicismo – como señala con acierto Víctor Vázquez – no es otra cosa que la respuesta de la sociedad civil frente al monopolio del pensamiento que, entre otros medios a través del monopolio de la enseñanza, ejercía la Iglesia católica en la Europa de fines del XIX. A diferencia de los que sucedía en las sociedades anglosajonas donde no se había impuesto una sola confesión, ni la religión ocupaba en el mundo cotidiano espacio público alguno, en la Europa de 1870 la Iglesia católica era dueña de las conciencias. Por eso justamente y en un primer momento los esfuerzos de los partidarios de la III república, se dirigirían a expulsar a la religión de la vida social para convertirla en un terreno abierto a la formación de la conciencia cívica libre. Ese fue el gran mérito de Émile Chartier, más conocido por su seudónimo literario Alain.
Alain, a quien René Capitan en un famoso artículo no vacilará en atribuirle el honor de encarnar la ideología de la IIIº República, fue un agregado de literatura que convirtió su cátedra en el espacio público de Francia durante cuarenta años. Desde ella y a través sus artículos de periódico, genéricamente bautizados como Propos, Alain creó una conciencia pública que sirvió de fundamento a la ciudadanía democrática y que ocuparía el sitial que hasta entonces ocupaba la Iglesia. “Todo Poder es monárquico”, “Sea cual sea la Constitución desde el momento en que los ciudadanos se dejan gobernar todo está dicho”, “Ser ciudadano significa aprender a decir no”, son algunas de las máximas que resumen la filosofía del discurso republicano de Alain.
Y es que en la Francia de la IIIª república, sin dejar de tener importancia la idea de Constitución (de hecho el derecho constitucional contemporáneo y que todavía practicamos tiene en buena parte su origen en la obra del primer catedrático de derecho constitucional que la república instituiría en la Sorbona, Adhémar Esmein, Éléments de Droit Constitutionnel), la piedra de toque de la democracia residiría en la acción pública ciudadana, esto es en la asunción por parte de los franceses de la conciencia de que la Política era un patrimonio colectivo irrenunciable, que la única alternativa a la ciudadanía era la condición de súbdito. Previo por tanto al derecho estaba la necesidad de asumir la propia condición de hombre en libertad, comprender que el hombre tiene derecho a gobernarse y que la vida colectiva debería ser un existir compartido en el que todos tenían el derecho y la obligación de implicarse. En suma, el vivere civile era un vivir colectivo, un gobernarse en común.
Pero para ello era necesario liberar las conciencias de todo cuanto pudiera obstaculizar la autonomía del pensamiento humano. Se trataba de despojar a la Iglesia de su monopolio educativo pero también de favorecer la creación de conciencias libres no susceptibles de dejarse embaucar ni por el poder ni – como en el famoso discurso de Alain – por los mercaderes de sueños. Tan importante a este fin eran las leyes que proscribían la acción pública del clero, como la movilización del hombre, la conversión de los súbditos en ciudadanos.
Ese fue precisamente el fundamento último de la República en Europa, y el gran mensaje que en definitiva caracterizará al discurso republicano europeo diferenciándolo del anglosajón. El lugar que en Harrington y sus seguidores ocupaba la milicia y la guerra, le correspondía en el discurso republicano europeo a la escuela y la acción cívica. Se harían buenas de esta suerte, las aseveraciones de aquellos que ven en el Emilio y la Nueva Eloísa y no en el Contrato social la gran obra de Rousseau. Uno de los rasgos de identidad más significativos de la democracia europea ha sido, sin la menor duda, la intensa politización cívica de su sociedad y su enorme capacidad de movilización, algo que no sucederá nunca en el mundo anglosajón (nada parecido se conocerá en los Estados Unidos, ni tampoco en Gran Bretaña dónde el protagonismo político corresponderá a sectores sociales concretos: las asociaciones gremiales y sindicales, y a las minorías).
Estableciendo un parangón, en la Europa republicana se reprodujo en la distancia del tiempo y el espacio una situación muy similar a la que en las ciudades de Grecia y en la Roma de los primeros tiempos, y las ciudades-Estado de la Italia del Renacimiento, hizo posible el modelo de democracia clásica: una ciudadanía implicada de manera consciente en la vida pública y orgullosa de su condición.
El laicismo en la medida en que supondrá una confrontación abierta con el clericalismo, será pues, el aspecto o la dimensión negativa de la idea de ciudadanía que tendrá en la escuela pública su mejor instrumento de formación y de preparación positiva para una vida pública que hará de la cultura, además de un modo de satisfacción intima, una forma de vivere civile, de participación política activa.
Muchas serán las consecuencias que se derivaran de esta premisa constitutiva del orden político, pero, y a nuestros efectos, uno destacará sobre cualquier otro: la organización de la sociedad en torno a partidos políticos que dotados de ideología, encauzaran la acción pública. Y es que los partidos políticos, tal y como los definió Duverger, y tal y como hasta hace poco los conocíamos, son un producto no sólo de la ideología, sino sobre todo de una sociedad culta y decidida a participar activamente en política. Por eso necesariamente, los partidos políticos serán un fenómeno fundamentalmente continental europeo.
Sólo una sociedad dotada de una férrea conciencia ciudadana y que considera que la política es una tarea irrenunciable e indisociable de la condición humana, puede servirse de semejante instrumento de intermediación para hacer posible algo extremadamente difícil, continuar participando en política una vez se ha depositado el voto en las urnas.
Por mucho que actualmente se hayan degradado en meros instrumentos de poder, y por más que la literatura especializada se esfuerce en denunciar sus lacras y patologías, lo cierto es que la democracia europea ha sido hasta la fecha una democracia de partidos, y esta democracia ha traído a los ciudadanos de las naciones europeas un desarrollo político económico y cultural que sólo tiene precedentes en los viejos modelos de democracia clásica. Ello no es obstáculo para reconocer que en la actualidad los partidos e enfrentan a un enorme reto: sobrevivir en un mundo dónde las ideologías como sistemas acabados de pensamiento han concluido su ciclo.
Pero no todo acaba aquí, la IIIª Republica Francesa, además de ser el punto de referencia clave en la construcción del discurso republicano europeo que desembocará en el plano constitucional en el Estado democrático que consagrará el texto de Weimar, resultará también el principio de la construcción de toda una praxis de los derechos sociales. En este sentido es indiscutible que la gran definición constitucional de los derechos sociales se debe a la obra de los juristas alemanes de los años treinta del siglo XX, pero su realización práctica se opera de hecho mucho antes en la Francia de finales del XIX, coincidiendo con la forja de la idea política republicana, en base a la categoría de servicio público.
No es una casualidad que al mismo tiempo que se estuviera desarrollando la lucha política por la República en la Francia de los años 80 y 90 del siglo XIX, empezaran a consolidarse en términos jurídicos meridianamente claros el derecho a percibir del Estado una asistencia social que las fuerzas del mercado se demostraban incapaces de proporcionar. El derecho administrativo galo y la jurisprudencia del Conseil d´Etat fueron decisivos en este sentido para convertir lo que eran unas figuras asistenciales débiles y sin rigor, en derechos prestacionales garantizados y sólidamente articulados en torno a la teoría del servicio público.
Tras el ferrocarril, el gran impulsor del desarrollo económico industrial, la doctrina del servicio público se extendió en Francia durante el siglo XIX a las grandes necesidades urbanas, el agua y el gas. Serán estas actividades las que organizadas como bienes públicos de obligada prestación a los particulares, darán inicio a una doctrina jurídica que pese a no adquirir categoría y rango de norma constitucional, conferirán a la vida real de los europeos una confortabilidad y una calidad que estará por encima de la propia condición social de sus perceptores. Y es que en el servicio público, la prestación del servicio y su configuración legal, recederá en mucho a su conceptualización jurídica. De hecho cuando a finales del siglo XIX, León Duguit, el célebre maestro de Burdeos, construya su teoría del servicio público, hacía ya mucho tiempo que sus prestaciones eran ya una realidad tangible en la Francia de la IIIª Republica.
Resulta obvio que una sociedad presidida por el discurso de la ciudadanía y por la implicación colectiva en la vida política, no podía permanecer ajena al efectivo desarrollo de los derechos sociales. Es cierto que su definición como tales no se produciría hasta la Constitución alemana de 1919, pero su configuración legal sería merito indiscutible del derecho administrativo francés.
Es más, el modelo de servicio público que tanta utilidad ofrecería en las grandes urbes francesas del XIX, poco a poco iría extendiendo su domino conceptual a nuevas actividades relacionadas tanto con la escuela como la previsión de la adversidad, la vejez y el infortunio. De este modo y como reverso de la democracia política, los derechos sociales comenzaran a ser una realidad efectiva en el mundo republicano francés. Algo que no sucederá en cambio, al otro lado del mar, en los Estados Unidos, y que tardará en llegar al resto de Europa, incluida aquella Alemania del II Reich que en la persona de Bismark, veía en la prestación social una forma de salvaguardia del Estado frente a la Revolución y no una consecuencia directa de la definición democrática de la Política.
En este sentido nada tiene de casual que el gran debate político que en la Alemania imperial precedería al estallido de la Iª Guerra Mundial, simbolizado por el conflicto Cultura-Civilización, estuviera encarnado por los dos hermanos Mann, Heinrich y Thomas, alineados respectivamente con las ideas de la democracia cívica y de Poder. La imputación que dirigía el futuro premio Novel a su hermano mayor, era la importación acrítica de las categorías francesas, argumento al que Heinrich, por su lado, contraponía la inadecuación de la situación de poder alemana nacida de la victoria militar contra Francia, al concepto democrático de ciudadanía.
En el fondo se trataba de un conflicto entre dos ideas de organización colectiva, una construida en torno a la lógica del Poder, y otra articulada desde la lógica de la Política. Dos formas de entender la convivencia social en las que la diferencia principal estribaba en la posición del hombre ante el Estado y lo público, ciudadano o súbdito.
A la altura del siglo XXI, tal vez haya alguien que se pregunte que tienen que decir todas estas reflexiones con el momento actual en el que los principios del Estado social y Democrático, e incluso la propia noción de Constitución, parecen enfrentarse a un ciclón que amenaza con derrumbarlo y arrasarlo todo, hasta la misma idea de democracia. La respuesta no es complicada. Por un lado se trata de establecer que los orígenes de nuestra democracia están en una praxis que luego, en un segundo momento, sería objeto de elaboración teórica, lo que quiere decir que las batallas políticas se ganan en la acción.
Pero por otro, parece indispensable recordar cuales fueron los valores que infundieron álito vital a la democracia europea. Porque sólo conociéndolos y estableciéndolos con claridad es posible regenerar y poner remedio al actual proceso de descomposición que nos corroe y que amenaza con sumirnos en un declive que puede acabar con nuestra forma de vida. Y en este sentido, importa recordar al menos tres grandes advertencias, primero que no hay democracia sin cultura cívica, es decir que la progresiva degradación del espíritu cultural de las masas europeas entregadas al disfrute de los goces de una cultura pasiva, se convierte en un principio de disolución de la participación cívica y de la conciencia de que lo público es de todos y que a todos corresponde salvaguardarla.
Segundo que no basta con redactar una Constitución y encargar su custodia a un Tribunal para asegurar la democracia, que la participación activa en política resulta insustituible para dar vida a la democracia y evitar que se acartone dejando espacio libre para que la lógica del Poder llene con sus comportamientos los espacios que corresponden a una sociedad que actúa siempre en términos y claves de conflicto político. Tercero que los derechos sociales, antes que un derecho subjetivo construido al estilo definido por Jellinek, son un orden objetivo cuyo sostenimiento y defensa intersa a todos y afecta a toda la colectividad en cuanto tal, algo que parece haber olvidado un mundo en el que la obtención del interés subjetivo pretende borrar cualquier preocupación por el bien general.
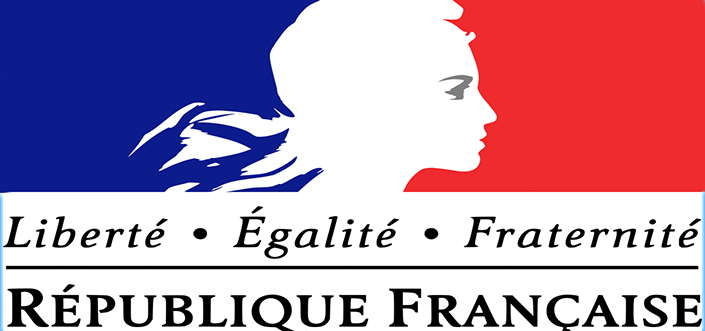
BUENO SENCILLAMENTE ESPECTACULAR,ES NECESARIO DESPERTAR ALAS MASAS DE TAN LARGO LETARGO